En 2002 un correo electrónico de un venezolano llamado Gustavo y residente en Nueva York me informó de que mi novela Kensington Gardens, hacía poco publicada por capítulos en la revista Badosa, había ganado el Premio Novela de Carretera, organizado por la revista El Nuevo Cojo, que se editaba en La Gran Manzana bajo su dirección. Yo no conocía de nada al tal Gustavo, lo que no tiene nada de particular… pero es que también desconocía la existencia de la revista El Nuevo Cojo, así como la de un concurso literario llamado Premio Novela de Carretera, al que por supuesto no me había presentado.
Volviendo a ésta, el siguiente giro argumental es digno de una novela de Paul Auster: justo al día siguiente de recibir tal noticia me topé en Internet, por pura casualidad, con una entrevista que una página web sobre literatura le hacía a un escritor argentino entonces desconocido para mí, entrevista en la que, entre otras cosas, el tal escritor argentino (sí, era Rodrigo Fresán) informaba de que estaba escribiendo una novela, próxima a editar por Mondadori, que iba a llevar por título… Kensington Gardens. Y que iba a tratar de Peter Pan y el Londres de los Beatles. La mía trataba de Peter Pan y el Londres de los Sex Pistols, así que aquello me dejó bastante patidifuso (por usar un término que hoy en día sólo usaría Juan Manuel de Prada). Cuando mi pata dejó de difundirse, y tras un primer momento de pánico paranoico (¡me han plagiado!) decidí que me hallaba ante una curiosa coincidencia, que quise resolver enviando un mensaje de correo electrónico muy formal y correcto (lo juro) a Mondadori, en la que les informaba de que yo ya tenía registrada y publicada una novela con aquel título y una temática en algunos aspectos similar, y que para evitar confusiones y malentendidos sería conveniente que le cambiasen el título a la futura novela de Fresán. Obtuve la callada por respuesta. Pasado un tiempo prudencial envié otra carta en similares términos, pero esta vez por correo postal y acompañándola de fotocopias del registro de la propiedad intelectual de Kensington Gardens y una declaración firmada por el director de Badosa donde se daba fe de que mi novela había sido publicada en su revista por capítulos mensuales, durante el año 2000. Volví a recibir la callada por respuesta. Entonces envié un nuevo correo electrónico, en un tono mucho más agresivo, amenazando a la editorial con interponer denuncia por plagio y solicitar el secuestro preventivo de la edición si la novela de Fresán se publicaba con ese título. Entonces obtuve respuesta por fin.
Dos días después estaba yo en el vestuario del gimnasio que suelo frecuentar, desnudándome para ir a la ducha, cuando sonó mi teléfono móvil. Era el director editorial de Mondadori, quien protestó enérgicamente por las acusaciones de plagio y amenazó con unos abogados que, según dijo, tenía en Nueva York. Yo, allí sentado en pelotas en una banqueta de un vestuario, hablando con un tipo que imaginé vestido con camisa blanca y corbata y sentado tras un escritorio de caoba, me pregunté de qué le iban a servir unos abogados de Nueva York, si de producirse un proceso por plagio sería bajo la jurisdicción española o como mucho comunitaria (muy diferente de la norteamericana), ya que Fresán, Mondadori y yo mismo teníamos la residencia legal en Barcelona. Pero el tipo aquel no paraba de insistir en que sus abogados eran de Nueva York. Que para el caso era como quien tiene un tío en Graná (que ni tiene tío ni tiene ná).
El director editorial de Mondadori (ha pasado tiempo, y ya no recuerdo su nombre) se tranquilizó bastante cuando le aclaré que me daba por satisfecho con un cambio de título por su parte. Tras recordarme un par de veces más que tenía unos abogados en Nueva York, se despidió prometiéndome que se lo plantearía a Fresán. Al cabo de dos días recibí un mensaje de correo electrónico informándome de que habían decidido cambiar el título de la novela de Fresán a Jardines de Kensington. Y que hiciera el favor de retirar cualquier denuncia o requerimiento legal que yo hubiera interpuesto (no se fueran a mosquear los abogados de Nueva York). La verdad es que no se estiraron mucho con el cambio de título, pero opté por dar el tema por cerrado y no protesté más.
Poco tiempo después apareció Jardines de Kensington en las librerías. Lo compré y lo leí con cierta prevención, pero la verdad es que me gustó. Más o menos. Era la obra de un escritor sin duda brillante (muy brillante) exhibiéndose. Porque aquella tan bellamente resuelta como hábilmente ensambalda pirotecnia literaria, aquel apabullante despliegue de referencias y autorreferencias literarias y metaliterarias, no parecía tener otra finalidad que sí misma. Lo leí con interés y hasta con gusto, pero tras ese juego intelectual tan bien elaborado eché en falta algo de emoción, algo de calor humano. La novela mantenía en todo momento un distanciamiento emocional muy posmoderno y sus personajes (sus habitantes), gente sin carne ni sangre, mostraban muy claramente sus hilos de marioneta al servicio de la voluntad suprema y explícita del Autor, así con mayúscula, erigido en verdadero y único protagonista de la obra, su mano perfectamente visible, en todo momento, moviendo la boca del muñeco de ventrílocuo del ficticio autor diegético de la novela. Rodrigo Fresán, con todo su indiscutible talento literario, nunca será capaz de legar a la historia de la literatura un personaje como Ana Karenina, o como Madame Bovary, o como Philip Marlowe, o como Dean Moriarty, o como Batman, o como Holden Caufield, o como Gregorio Samsa. Ni siquiera aproximadamente: en el fondo, el único personaje de sus novelas es él mismo.
En cuanto a la novela, es como una peonza: se mueve girando sobre sí misma, de una forma espectacular que te fascina un rato, hasta que finalmente te das cuenta de que ese movimiento no la lleva a ninguna parte.
Sin embargo, repito, me gustó, al menos lo suficiente como para buscar su anterior novela, Mantra, que también me gustó, aunque allí encontré los mismos defectos (también las mismas virtudes) que en su antecesora. Los defectos se me hicieron más enojosos en Historia Argentina y Esperanto, obras por las que transité ya con cierta pereza (el movimiento de la peonza había dejado de fascinarme) y provocaron que me atascara en la lectura de La velocidad de las cosas, su supuesta obra maestra, con la que confieso que me aburrí bastante.
Bien es verdad que estos defectos (el onanismo autorreferencial, el narcisismo del autor como único personaje, la insipidez del distanciamiento emocional y la pescadilla que se muerde la cola de la literatura como único tema de la literatura), que el esnobismo de algunos críticos literarios ha sacralizado como virtudes de la modernez, son mucho más evidentes, y de forma mucho menos soportable, en otros autores eeeeh… “posmodernos” con mucho menos talento intrínseco que Fresán (léase Agustín Fernández Mallo, léase Juan Francisco Ferré). Pero suponen un serio callejón sin salida: en el mejor de los casos, alumbran un escritor que sólo leen escritores, o poco más (el caso de Fresán) y en el peor, perpetra artefactos literarios sólo sustentados en la moda, artefactos que llevan impresa una fecha de caducidad por obsolescencia muy próxima. Porque ya me dirán a quién la va a interesar leer Providence dentro de veinte años. O de diez. Yo acabo de leerla y ya estoy deseando olvidarla. Claro que no me va a costar mucho.






















.jpg)




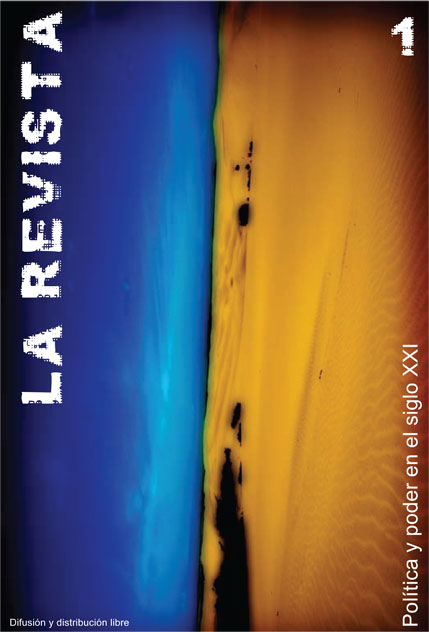









No hay comentarios:
Publicar un comentario