 El ataque de los hombres-topo
El ataque de los hombres-topo
Las cloacas por las que deambulaba el presidente eran un intrincado laberinto subterráneo que de pronto, cuando su encendedor (el que usaba para encender los cigarros puros que tanto le gustaba fumar) se apagó, quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Una oscuridad preñada de olores fétidos y de los inquietantes ruidos de patitas de rata correteando, chapoteando.
Pero no sólo las ratas correteaban en la oscuridad, pues también se oían pasos chapoteantes que parecían producidos por pies humanos.
—¿Quién anda ahí?—le dijo el Presidente a la oscuridad, mientras trataba, frenéticamente, de prender de nuevo el encendedor.
—¿Quién anda ahí?—le respondió una lejana, escalofriante voz desde el fondo de la oscuridad.
—¡So-soy el Presidente!—dijo éste, cada vez más asustado, sin conseguir arrancar más que chispas de su encendedor.
— El presidente…—repitió la voz en la lejanía.
—El presidente…—dijo otra voz parecida.
—El presidente…—coreó una voz más cercana. Inquietantemente cercana.
—No puede ser el presidente—añadió otra voz—Hace un rato la radio ha dicho que estaba en el Congreso de los Diputados. En pleno debate del Estado de la Nación. Le he oído. Mentía como un bellaco, como tiene por costumbre. Incluso mentía con mayor desfachatez que de costumbre.
El presidente no sabía que le aterrorizaba más, si esas voces que salían de la oscuridad o saber que tenía un doble que estaba haciendo su trabajo ¿O quizá era todo un sueño, una pesadilla más bien? Sí, eso era, se decía a sí mismo mientras trataba de prender el encendedor ahora me despertaré en mi cama del Palacio de La Moncloa, vestido con un pijama sequito y limpio, entre sábanas sequitas y limpias, con mi mujer roncando al lado, y no en esta cloaca oscura y apestosa, con las piernas metidas hasta las rodillas en aguas fecales y escuchando voces que murmuran en la oscuridad.
El encendedor prendió por fin, y a la vacilante luz de la llama vio pálidos rostros observándole desde la penumbra, los ojos brillando con el reflejo de la vacilante llama que él sostenía en su mano. Una multitud le rodeaba, mirándole fijamente.
—¿Qui-quienes son ustedes?—acertó a decir.
—Se parece al Presidente—dijo uno de los pálidos rostros que le miraban fijamente.
—El presidente…—repuso otra.
—Presidente…. Dijo una más..
—Presidente… respondieron, a coro, otras.
La llama del encendedor volvió a apagarse. La oscuridad volvió a ser absoluta. Pero en ella seguían oyéndose las voces, repitiendo con siniestra cantinela:
—Presidente…
—Presidente…
—Presidente…
El presidente, frenético, trató de volver a prender el encendedor, sin éxito. Notó que una mano le tocaba en la oscuridad.
—Presidente…
—Presidente…
—Presidente…
¡No me toquen! ¡Que soy el Presidente!
Otra mano le tocó.
—Presidente…
—Presidente…
—Presidente…
El presidente estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Lo notaba, notaba el pánico subiéndole por la garganta, como una gran araña reptante. Y entonces, otra mano invisible en la oscuridad le tocó. Pero ésta lo hizo con mucha más determinación: le agarró por la corbata y tiró de él, arrastrándole
—¡Oiga! Pero ¿Qué hace? ¡Que me ahoga!—dijo el Presidente.
El propietario de la mano (que, al tacto, parecía estar cubierta por un guante de piel, o de un material sintético de tacto similar a la piel) no le hizo ningún caso, sino que siguió tirando de él, obligándole a avanzar a toda prisa por la oscuridad, alejándose de las voces monótonas que seguían recitando:
—Presidente…
—Presidente…
—Presidente…
Así siguieron, el Presidente y su invisible captor, recorriendo a oscuras el laberinto de cloacas, hasta que encontraron un rayo de luz que se filtraba desde arriba. Al acercarse, el Presidente pudo ver que era la luz del sol, atravesando una rejilla situada arriba, al extremo superior de un pozo que acababa en el túnel de alcantarilla donde chapoteaba. Una escala hecha con barrotes metálicos subía hasta ella.
El Presidente pudo ver por fin a su captor, que en ese momento desasía su corbata. Era un hombre alto, vestido con un largo abrigo negro y un sombrero del mismo color. El rostro lo llevaba cubierto por una especie de ceñido pasamontañas negro, con gafas de cristales rojos cubriéndole los ojos, una rejilla metálica cubriéndole la boca y apliques asimismo metálicos cubriéndole las orejas.
—Suba por esa escala— dijo el desconocido, con una voz distorsionada y robótica que parecía surgir de la rejilla que le cubría la boca.
—¿Quién es usted?—preguntó el Presidente.
—Soy el que acaba de salvar su miserable trasero. Suba por esa escala.
El Presidente obedeció. Al fin y al cabo, aquello era una salida hacia la superficie. Y a sus espaldas oía acercarse el poco tranquilizador rumor de muchas piernas chapoteando en la cloaca.
El presidente subió por la escalera, abrió la rejilla y salió a la superficie, deslumbrándose con la luz del sol. Estaba en la pista desierta de lo que parecía un gran aeropuerto, aunque no había ni un solo avión a la vista.
Su misterioso salvador, o quizá —pensó— secuestrador, subió tras él. Iba murmurando algo, pero no pudor distinguir qué decía. Parecía, dedujo, como si estuviera hablando por teléfono a través de aquellos peculiares apliques metálicos que lucía su máscara. Mientras hablaba, el misterioso desconocido cerró la rejilla. Bajo ella se oía el chapotear de sus perseguidores, que seguían murmurando:
—Presidente…
—Presidente…
—Presidente…
—¿Quién es esa gente?—preguntó.
—Los llaman los hombres-topo—respondió el misterioso embozado, con su misteriosa voz metálica—viven en las alcantarillas. Han establecido comunidades enteras ahí abajo. Algunos llevan ahí tanto tiempo, que se han acostumbrado a ver en la oscuridad
—Pero ¿Por qué viven en una alcantarilla?
—Porque no tienen otro sitio donde vivir. Son gente a los que los bancos han desahuciado de sus viviendas, por no poder pagar las hipotecas. Son miles. Millones. Algunos han optado por refugiarse bajo tierra, en las alcantarillas. A muchos esa oscuridad perpetua los acaba enloqueciendo. Y todos ellos le echan la culpa de su situación a usted.
—¿A mí? Yo no les desahucié.
—Tampoco ha tratado de evitarlo. Ni les ha ayudado de ninguna manera. En cambio, a los bancos que les han desahuciado sí que los ha ayudado todo lo que ha podido. Ah, ahí llega nuestro transporte.
En efecto, por la pista de aterrizaje desierta se acercaba un lujoso automóvil todo negro, con los vidrios tintados. El vehículo paró a su lado, y la puerta del asiento de atrás se abrió automáticamente.
—Entre—le dijo al Presidente su misterioso acompañante.
—¿A dónde me lleva?
—De momento, a un lugar seguro.
—¿Y por qué no a mi casa? A La Moncloa, quiero decir.
—Porque ya hay alguien ocupando su puesto en La Moncloa. Primero tendré que sacarlo de allí. Y créame, no es que me guste la idea de volver a ponerlo en su puesto. Es usted el Presidente del gobierno más inepto del que haya tenido nunca noticia. Pero en fin…
—¿En fin, qué?
—Que al menos es usted el presidente legítimamente electo. Y el que se ha puesto en su lugar, aunque sea infinitamente más inteligente y capaz que usted, no lo es.





















.jpg)




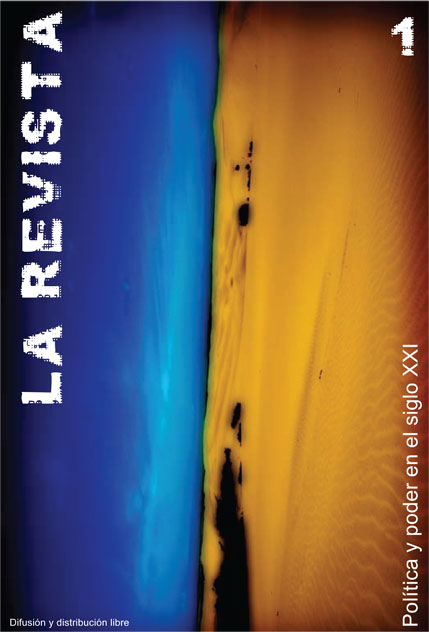









No hay comentarios:
Publicar un comentario